El estado, su culminación
EL MANCIPIO, LA MANCEBA, EL AMANCEBAMIENTO, EL SERVUS, LA ANCILLA Y EL ESCLAVO Y FINALMENTE, LA REDENCIÓN
Una de buenos y malos
Es el caso que cuando asisto a la gresca entre liberales y antiliberales de pelaje vario, no para de zumbarme la mosca en la oreja. Para los primeros, la palabra sagrada en que se sustenta la libertad, es la que denomina a la “propiedad”; mientras que para sus rivales, ésa es la fuente de todos los males. Para los liberales (¡los defensores de la libertad!; sus antagónicos fueron conocidos como los serviles), la auténtica fuente de la libertad está en el TENER. Buena manera de empezar: el bien y el mal enfrentados. El gran debate se mueve en torno a la asignación de la bondad y la maldad. El más fuerte, el vencedor es el bueno, y el perdedor el malo: Caín y Abel vueltos del revés. Es evidente que ha vencido el TENER. Pero ahí está el QUITAR como contrapunto equilibrador. Y entre los legitimados a moderar el tener mediante el quitar, ahí está el Estado, el más legítimo de todos: el que tiene todas las leyes a su favor. ¿Quién es Caín? El que pierde la batalla de la opinión, de las palabras. ¿Quién es Abel? El que la gana.
La tremenda maldición de la voz pasiva
Pero lo grave gravísimo es que habiendo existido (y existiendo aún, aunque disfrazada con ropajes diversos) la esclavitud, que no es otra cosa que el hombre como propiedad, como un bien material del que es capaz de forzarlo o de pagarlo, resulta que frente a la forma activa y directamente contra ella, está la forma pasiva: ser tenido; es decir, el mismo hombre como posesión de otro hombre. Porque cuando se trata de personas, es tremendamente pertinente la voz pasiva. Si existe el poseedor, existe también el poseído. No hay señor si no hay esclavo, ni soberano si no hay súbdito (nos hemos de hacer mirar eso del pueblo soberano: ¿de quién?), ni existe patrón si no hay obrero.
He aquí, después de todo, que lo más singular es que justamente de la forma pasiva de “tener un ser humano” (es decir, ser tenido un ser humano) nace todo el concepto de propiedad tal como nos lo transmite Roma. Porque según esto, la primera propiedad que se le ocurrió reivindicar al hombre, no fue la de un árbol, ni la de un río, una cueva o un monte, sino la de otro hombre. En efecto, el primer mancipio, la primera propiedad con que estrena el hombre este invento, es el esclavo. Si el hombre no pudiera “ser tenido”, es decir ser precisamente el hombre propiedad de otro hombre (o en forma atenuada, una riqueza, un bien productivo de otro hombre o de una institución), no habría problema, no habría que ponerle ningún pero a la santa propiedad; pero es justo ahí (en lo que tiene hoy la forma de explotación) donde está la madre del cordero: donde la primera víctima (la víctima fundacional) de ese maravilloso invento humano, es el mismo hombre; con una forma específica para la mujer. ¡Fantástico para empezar!
Y claro, puestas así las cosas, es determinante la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. Es decir la que existe entre el amo (el que tiene) y el esclavo (el que es tenido). Determinante. Si no existiera la voz pasiva, si el hombre no pudiera ser tenido por su dueño (metamorfoseado en señor, explotador, dominador, acreedor, exactor), no habría nada que objetar, ni se hubiese escindido la humanidad en dos partes antagónicas: la humanidad de los que tienen (la de los amos, también llamados señores) y la de los esclavos (cuyo nombre se ha ido acomodando a las distintas formas de ser tenido-explotado).
Y la horrible audacia de la voz activa
Los romanos llamaban manceps al comprador, porque la fórmula de compra era coger con la mano (manu cápere) y coger de la mano aquello que se compraba (aparte estaba la manus injectio: echarle la mano a algo o a alguien). Y aquello que se compraba, en principio era un mancipium (neutro), es decir un esclavo o una mancipia (este femenino ni lo necesitaban ni lo usaban en latín, porque ya tenían el específico de ancilla, el femenino de servus, igual que mujer es femenino de hombre). En fin, que mancipium (propiedad; sí, sí, así se llama en latín la propiedad) nació como sinónimo de servus / ancilla) = esclavo/esclava; y como tal se usaba. Era como llamar “esclavo” a cualquier cosa de la que fueras propietario ¡Casi nada lo del ojo! En efecto, al diversificarse las propiedades, acabó llamándose “mancipio” (cogido de la mano) a cualquier propiedad. Si no había captor (activo), era imposible que hubiese captus (pasivo). En esa terrible división gramatical se fraguó la escisión de la especie humana.
Y corriendo el tiempo y la evolución de las costumbres y la institucionalización de la propiedad, quedó aparcado el “mancipio” y aparecieron en su lugar otros términos totalmente ajenos a la esclavitud, como propiedad, posesión, etc.
Digamos que en la Roma más primitiva, el esclavo era la propiedad por antonomasia, porque en él se fundó la propiedad. Luego, al evolucionar el término mancipium se aplicó también a la toma de posesión o protocolo de venta por mancipación, al mismo derecho de propiedad y ya a cualquier propiedad, en especial a la de seres humanos: persistencia del origen del término. Manu tenere significaba pues, “tener cogido de la mano” o “tener retenido con la mano”: es decir, ejercer poder sobre el esclavo. Manu míttere (de ahí manu missio, manumisión) significaba soltarlo de la mano, dejarlo libre. Y e-man-cipatio, des-cogerse de la mano, soltarse, liberarse. La diferencia entre tenere y capere es que el primero significa tener de tal manera que no se pueda soltar, retener, mantener; mientras el segundo, de la familia de capturar, hace referencia al momento en que se entra en posesión del congénere más débil y se le hace esclavo; por eso entre los significados de mancipium está el de «prisionero de guerra»: la manus injectio en estado puro. A todo eso la guerra es la madre del esclavo (sin guerra ni violencia no hay esclavo); y la paz será su pacífica explotadora, su usuaria, su beneficiaria.
Téngase en cuenta que intentando llegar al origen de las cosas, me remito por sistema a los significados más arcaicos posible de las palabras. Se trata obviamente de palabras, en este caso latinas, que han tenido un largo recorrido (por lo menos los 1.000 años de extensión de la historia de Roma) y obviamente han ido acomodando su significado a la evolución de las realidades que designan. De ahí que sea notable la variación evolutiva del significado de esas palabras.
En fin, que cuantas más vueltas le doy, más me convenzo de que la propiedad (que tiene todos los visos de haber empezado en el hombre como primera propiedad) es el hecho y el dogma fundacional (¡y quizá también fundamental, el cimiento!) de la humanidad: la argamasa con que hemos sido modelados. Creo que en esto de darle vueltas al tema, me pasa lo mismo que al caballero aquél de la razón de la sinrazón.
La fatídica diferencia sexual del esclavo y de la esclava
Pero he aquí una interesante curiosidad léxica: viene a resultar que la información de origen que se nos perdió en el mancebo (forma española del mancipium, y que en un principio fue sinónimo de esclavo) nos ha quedado bien transparente en la manceba (a la que hoy llamaríamos esclava sexual), y más todavía en el amancebamiento, la fórmula de unión que se aparta del matrimonio (institución en la que se intentó y se consiguió, comparativamente, claro está, el mayor nivel de libertad sexual-reproductiva de la mujer). En efecto, durante muchos siglos se entendió en nuestra lengua que la manceba era la esclava sexual (¡no así el mancebo!, cuya connotación dominante es la de mozo de servicio, criado) y que el amancebamiento estaba en una categoría social inferior a la del matrimonio. Y ya no digamos la mancebía, que era uno de los nombres, sinónimo de prostitución, con que se conocía el prostíbulo. He ahí otra de las instituciones asentadas en la esclavitud sexual no reproductiva: la prostitución de la mujer como premio para los esclavos por su diligencia y por su amor a la esclavitud y al amo.
No me extrañaría nada que fuese la consolidación del término “manceba”, femenino de mancebo (transliteración de mancipium y con significación de esclavo), con sus derivados amancebamiento y mancebía, lo que acabó desplazando al término ancilla por la relativa afinidad fonética entre ambos términos. Lo cierto es que este término latino no pasó como tal a las lenguas romances. En griego no se da ese “dimorfismo léxico”. Al esclavo se le llama δουλος dúlos (de ahí la adulación), y a la esclava, δυολη dúle (simplemente el femenino de dúlos). “Iδου η δουλη κυριου: Idú e dúle Kyríu, ecce ancilla Dómini, he aquí la esclava del Señor.
La genialidad humana de apropiarse de sus hembras y crías
¿Qué es pues el mancipio? Vayamos por partes. Al explorar el origen de esta palabra, nos damos de bruces con un fenómeno singularísimo, desconcertante: esta palabra se crea para darle nombre a la primera “propiedad” de que gozó el hombre cuando le dio por convertirse en propietario. Y si atendemos al hecho de que fue al esclavo a “lo” que se aplicó en sus inicios el nombre de mancipio, está claro que la primera propiedad que se le ocurrió “adquirir” al hombre, fue otro hombre: el hombre-hembra y el hombre-cría. Sencillamente, genial, sin moverse de casa, como quien dice. ¡Y mira que no ocurrírsele algo tan simple a ningún otro animal! La conversión del congénere en propiedad empezó por lo más fácil: la hembra y las crías: especialmente fácil la hembra con crías, totalmente ligada a ellas por el instinto maternal. Pero siendo la situación la misma en muchísimas especies, que de ahí venimos, sólo en la especie hombre ocurrió tal cosa. Ése parece ser nuestro mayor título de superioridad, nuestro timbre de gloria respecto a los demás animales. Buen tema de reflexión.
Esa genialidad humana está reflejada casi en fotografía en el primitivo derecho romano. Dejemos sentado en primer lugar, que en el derecho romano consolidado, el mancipium acabó siendo la autoridad ejercida por un hombre libre sobre cualquier sujeto que siendo libre dependía de la manus (la autoridad) del padre o del amo. Este traspaso de la manus (que se solemnizaba mediante la mancipatio) afectaba a los hijos (sometidos a la manus del padre, conocida como patria potestas) y a la mujer alieni juris, la casada cum manu. Ésta era una forma corriente de hacer frente a las deudas el ciudadano romano, antes de caer él mismo en esclavitud. Es que el derecho de posesión del paterfamilias sobre los miembros de la familia era absolutísimo. De ahí que pronto decayese el durísimo ius vitae et necis (derecho de vida y muerte) del amo sobre el esclavo: quedó incrustado en el derecho romano, el aforismo de Lucrecio: vitaque mancipio nulli datur, ómnibus usu: a nadie se le da la vida (ajena) en propiedad (en mancipio); a todos en cambio se les da en uso (es decir para usufructuarla, para explotarla el acreedor, con objeto de saldar las deudas). Pero fue largo el recorrido hasta llegar ahí; porque en el derecho arcaico también estuvieron comprendidos en el ius vitae et necis además de los esclavos, los hijos. Y para completar el lote, también la mujer.
La esclavitud por deudas: las cosas se pagan con personas
Si el ser humano tiene o puede tener condición de propiedad (y por lo que nos dicen las palabras, esa condición se ha hecho connatural a él, es obvio que tenga el carácter de bien intercambiable con otros bienes. Tan cierto fue eso durante milenios, que existió entre las instituciones de defensa de la propiedad, la esclavitud por deudas. Es decir que si alguien recibía un préstamo y se encontraba en la imposibilidad de devolverlo, la ley determinaba que el acreedor tenía pleno derecho de apropiarse del deudor, de su mujer y de sus hijos para explotarlos como propietario (no como prestatario) durante el tiempo que fuera preciso para extinguir la deuda contraída. Durante ese tiempo, el deudor y/o los miembros de su familia eran plena y legítima propiedad del acreedor. Y recuperaban la libertad estos esclavos (quedaban “horros”; ahí encaja el concepto de “ahorro”, con las respectivas cartas y cartillas de ahorros) una vez devuelto íntegramente el préstamo con sus intereses. De eso saben un montón los actuales esclavos y esclavas de hecho, sólo de hecho, puesto que al estar abolida la esclavitud, no puede haber esclavos que se puedan llamar propiamente esclavos. Esa figura no existe hoy en el código civil, el que trata de los bienes y posesiones. ¡Muy interesante la distinción jurídica!
Lo sustancial de la institución de la esclavitud por deudas, la puramente comercial, es que en ella la persona es perfecta y equitativamente intercambiable con las cosas. Y por lo general nos encontramos con que la persona tiene un valor muy escaso con respecto a las cosas. Y en las grandes operaciones especialmente políticas (pongamos el caso de deudas de guerra) se trafica con enormes lotes de personas, que al ser inseparables del territorio que se cede (¡pues como los siervos de la gleba!) no se nota que se trata de un vulgar tráfico de seres humanos para saldar esas deudas; pero no en calidad de esclavos, que eso ya no se lleva, sino en calidad de contribuyentes, que es más moderno y justo. La esclavitud por deudas ha evolucionado cambiando de forma, por ajustarse a las leyes vigentes.
VAE VICTIS! ¡Ay de los vencidos!
No debiéramos pasar por alto el hecho de que sea la manus (la mano), el miembro de nuestro cuerpo en que se simboliza la propiedad, el poder y la fuerza. Especialmente la ejercida sobre el hombre. El mismo miembro en el que se simboliza el trabajo (por eso andamos tan confundidos sobre el significado de la petición de mano). Y la rareza llega a su plenitud cuando constatamos que el ganado (en especial el ganado mayor con el que curiosamente se construye el primer capital) lo contamos por cápita: por cabezas (sigue la terminología anatómica).
Es que ocurre que en la historia del hombre pasaron (¡y no han dejado de pasar!) cosas muy raras: dentro de la primitiva horda humana había individuos capaces de defenderse en caso de ataque o enfrentamiento, y los había incapaces de defenderse. Eso ocurre en todas las agrupaciones de animales. Y la solución habitual es la muerte o la expulsión o huida del perdedor; no su esclavización, nunca su esclavización ni su explotación. En la naturaleza no existen estos conceptos. Pero en la familia (¡ay, ay, ay, cuán negro su origen!), como vemos en el más arcaico derecho romano, la cosa tiene muy mala pinta. Una feísima pinta de rebaño humano.
Y en el enfrentamiento entre hordas ocurría lo mismo: había hordas poderosas capaces de hacerse con el territorio de otras hordas más débiles (así eliminaron los Cromañón a los Neandertal; así sojuzgaron los invasores indoeuropeos a los ανθρωποι ánzropoi; cara negras autóctonos es una de sus etimologías); y eso se resolvía matando a todos los individuos de la horda más débil o ahuyentándolos. Exactamente igual que los demás animales del ecosistema. Y cuando se trataba de carnívoros, eventualmente los vencidos eran devorados por los vencedores. En esto el hombre no se diferenciaba de los demás animales.
Pero en algún momento de la historia humana (muchos mitos intentan explicar este momento), la superioridad fue tal, y tan poco el ardor combativo, que al vencedor no le apeteció devorar al vencido y se permitió el lujo de “conservarlo” para emplearlo en su servicio. Ésa es la etimología que viene dándose a servus (esclavo; lo de la ancilla es un capítulo más sombrío) desde los más antiguos autores romanos. Servus es el enemigo vencido al que se prefiere conservar (servare) en lugar de matarlo y devorarlo si es el caso, con el propósito de obtener de él servicio o trabajo. Imaginemos al Neandertal vencido por el Cromañón. Y en cualquier caso, echemos un repaso, en la Ilíada mismo, a los ανθρωποι ánzropoi (“hombres”) que funcionaba como sinónimo de esclavo, se les nombra sólo dos veces (más veces se nombra a los asnos). Anoto una curiosidad léxica: al explorar en el diccionario griego (Montanari) el término ανθρωπος ánzropos, ya hacia el final explica que ese término se usa para nombrar despectivamente a la mujer cuando se quiere significar su condición de esclava (para eso, algo de esclavo había de tener el ανθρωπος ánzropos).
Pero parece que este nombre de servus sólo da cuenta del carácter funcional del esclavo. Por lo visto se necesitaba establecer un principio de derecho y legitimidad frente al que pretendiera hacerse con tu esclavo, y ése fue el mancipio (de manu capio: cojo con la mano), el título de “propiedad” sobre el esclavo. Y sobre él nace, en efecto, el principio (llamémosle ya jurídico) de propiedad. Sobre él se construye el imponente edificio del derecho civil: algo totalmente nuevo, en que se asienta el ejercicio de la posesión al margen de la fuerza. El derecho (en el que van la propiedad y la explotación) se creó para mantener en la paz y en paz lo que se conquistó en la guerra mediante la violencia.
La esclavitud que no se extingue: los negreros
¿Y por qué el hombre como primera posesión? Parece razonable pensar que fue así por tratarse de la posesión más fácil a la vez que útil. Pero el hecho es éste: que es sobre el esclavo, sobre quien se crea la imponente edificación humana de la propiedad. Él es, el mancipio, el manu captus, durante siglos y hasta que se afianza la institución, la primera y única propiedad: basada en la captívitas como alternativa a la muerte tras la derrota, y en la legitimación de esta forma de hacer fortuna, claro está. Pero con ser tan primitiva la institución de la esclavitud pura y dura por manu captio, no vayamos a pensarnos que quedó arrumbada en las brumas de la historia. Tenemos muy cerca en el tiempo y en el espacio la nobilísima institución de los negreros, que le produjo a la Europa moderna un esplendor y una riqueza jamás antes vistos. Modernismo se llamó en nuestros lares esa explosión de riqueza y de belleza. Y hoy tenemos aún el extraño e imponente negocio de la captura (en forma de capción-captación) de seres humanos enviados igualmente a Europa para atender la demanda insaciable de población de algunos Estados: Alemania calcula que aún le faltan millones de inmigrantes. Los negreros han evolucionado.
Y no perdamos de vista la razón de ser del mancipio o servus. En el sistema romano de propiedad, en el inventario de las posesiones, el esclavo está clasificado como uno más de los instrumenta laboris, instrumentos de trabajo. En la triple clasificación (mutum, semivocale y vocale) que corresponde a meras herramientas, a animales de labor y a esclavos, estos últimos ocupan la más alta jerarquía por ser el instrumentum laboris capaz de responder a la voz de su amo (instrumentum vocale). En la siguiente escala están los animales de labor, clasificados como “instrumentum semivocale” porque son capaces de responder para trabajar, a casi media docena de voces. Al arado, por ser un instrumentum mutum, no vale la pena hablarle para que trabaje, porque no hará caso. Y luego están los animales (la mayoría) a los que no hay manera de hacerles trabajar. Al toro p. ej., si se le permite seguir siéndolo, no hay modo de sujetarlo al carro, a la noria o al arado. Es inútil darle voces: por más que le grites, no conseguirás hacerle trabajar.
Pero no vayamos a pensarnos que eso fue coser y cantar. Hubo que pasar por un largo proceso de prueba-error con innumerables fracasos y horrores por el camino, para llegar a “perfeccionar” esa primera “propiedad”, de manera que resultara útil; es decir que le compensara al propietario el esfuerzo de manutención que le suponía la “posesión” de un esclavo. No tenemos más que ver que en el empeño que viene haciendo el hombre por dominar al toro (convertirse en su dóminus), aún no ha conseguido hacerlo si no es castrándolo. Al buey sí que lo puede dominar y explotar; al toro sólo lo puede matar. Es una interesante estampa de la historia humana: sí, me refiero a la distinta suerte que les depara el propietario al toro (macho sin castrar), al buey (macho castrado) y a la vaca (hembra). Efectivamente, todo eso va con la propiedad, es decir con el mancipio. Y va con el sexo: una es la suerte del macho sin castrar, otra la de la hembra, y otra la del macho castrado. Y no tiene por qué extrañarnos que el modelo empleado en los bóvidos se hubiera ensayado también previamente en la propia especie. De hecho, se ha seguido practicando la castración humana para determinados oficios.
¿El hombre-buey antecesor del esclavo?
En efecto, del mismo modo que en la especie bos tenemos el macho sin castrar, al que llamamos toro; el macho castrado, al que llamamos buey; y la hembra con el nombre de vaca, ocurre que en la especie humana, al esclavo sin castrar se le llamó servus (y más adelante, mancipius); a la esclava se la llamó ancilla (lo de manceba vino más tarde); y al esclavo castrado, llamado también eunuco, fórmula que venía de oriente, se le llamó siklab(ciclán)-sklabos-esclavo, denominación que designa precisamente al esclavo castrado y que se incorporó como sclavus al latín tardío. (Disiente de esta etimología la que hace derivar el término “esclavo” de los pueblos eslavos, es decir pueblos esclavos, víctimas preferidas de la trata de esclavos en el mundo bizantino).
Es que el manu tenere implica dos caras distintas pero inseparables de la propiedad: por una parte está la dominación (ejercer de dóminus, de señor del esclavo), a la que en latín se llama también manus; y por la otra está la manu-tención, es decir el mantenimiento: porque el esclavo, justamente por serlo, es un “mantenido”. El primer y principal acto de dominación es impedir que el dominado se baste a sí mismo. Si no se procede de este modo, se pierde el dominio sobre él; por consiguiente, para ejercer sobre el esclavo una posesión-dominación efectiva, es conditio sine qua non su dependencia (hoy se lleva mucho esta palabra) del amo o de quien como sea, haga sus veces.
Obsérvese que en la naturaleza existe la inevitable dependencia de las crías; pero en ninguna especie se ha dado el caso de que los individuos más fuertes aprovechen esa situación de dependencia para adueñarse de los más débiles. Para la mentalidad humana es algo inimaginable.
El Estado, subrogado en la gestión de la esclavitud
Hoy (tampoco podía ser de otro modo) se justifica la dominación (crujir a impuestos, es decir mantener la presión impositiva) por el Estado del Bienestar. Es hacer crecer hasta el infinito las necesidades cada vez más sofisticadas de manutención a cargo del Estado. El procedimiento es no parar de inventar necesidades y niveles cada vez más altos de bienestar con los respectivos servicios, para así mantener incólume e incrementar al máximo el principio de dependencia. Es la forma modernísima de la esclavitud; pero el principio es el mismo: evitar que el esclavo sea capaz de sobrevivir por sí mismo. Por eso el sistema sanitario es un pozo sin fondo y está en manos del Estado. ¡Y el sistema educativo, no digamos! La niñez alcanza oficialmente hasta los 18 años, pero hay luego un sinfín de escalas de dependencia que antes asumió la familia, y hoy asume el Estado, con un afán insaciable de manutención en su doble sentido. Van dándole vueltas a la idea de incluir el sexo entre los servicios estatales, como se lo tenían incluido a sus esclavos los primeros amos romanos. Las esclavas sexuales “trabajaban” por cuenta del amo. De momento, mediante la generosísima concesión de “derechos sexuales” como don del Estado a sus mantenidos y mantenidas. El moderno Estado del Bienestar, igual que el antiguo amo de esclavos, proveedor de sexo. Cada uno a su estilo.
En este sentido de la dependencia es básico comprender que la servatio del servus lleva aparejada la infírmitas. La naturaleza es implacable con el enfermo (son los predadores los que se cuidan de dar cuenta de él). Pero como el servus puede seguir siendo útil y hacer rentable su manutención a pesar de una notable variedad de infirmitates, he aquí que su vida queda automáticamente prolongada (de entrada, duplicada) a pesar de sus debilidades (infirmitates). El ejemplo más claro lo tenemos en la mayor duración de las hembras en la ganadería industrial: se les prolonga la vida tanto como lo permite la tasa de conversión de los piensos en producto (lácteo o cárnico). Sin que obste para ello la situación crónica de infírmitas en que viven esas hembras. Precisamente el veterinario se inventó para alargar la vida de los animales de trabajo: veterinae (véterae, viejas).
Y ahí, en ese capítulo del mantenimiento lo más prolongado posible de los animales de trabajo, tenemos el faraónico servicio estatal de enfermedad. Nació, igual que en el caso de las veterinae, como medicina laboral. Y luego creció hasta convertirse en un enorme monstruo que produce ya la mitad de las enfermedades que gestiona: las que llaman iatrogénicas. Pero como estamos en un sistema “impositivo” (nuestro auténtico dueño es Hacienda, y se hace con ella el más poderoso), se trata ahora de imponer también las ideas, los principios, la ética, la moral, la deontología o lo que sea. Pero imponer, claro está. Además de los impuestos económicos, el Estado moderno ha añadido los morales. El poder del Estado sobre sus contribuyentes, se acerca cada vez más al que tuvo el amo sobre sus esclavos. Como recuerdo de la crueldad impositiva, quedan nuestros primos “productores” de alimentos; con nosotros los métodos impositivos son más sofisticados.
Tenemos animales con los que compararnos
No perdamos de vista nuestro referente lógico, que son los demás animales con los que podemos compararnos, y especialmente los que hemos modificado profundamente (en especial en cuanto a comportamiento) para ampliar con ellos nuestro ecosistema. Estos animales sólo tienen dos líneas de necesidades (y por tanto de conducta): las relativas a la alimentación y las relativas a la reproducción. Tanto en un capítulo como en el otro, los hemos sometido a racionamiento. Nosotros en cambio, hemos tenido la especial habilidad de multiplicar nuestras necesidades (y por consiguiente nuestra dependencia) tanto en el orden alimentario como en el reproductivo (véase el inmenso capítulo de gasto que representan los perfumes, maquillajes, modas, dietas, operaciones, y todo lo ordenado a la industria de la interacción sexual); a lo que hemos de añadir el invento puramente humano del “bienestar”: auténtico pozo sin fondo que garantiza que puedan proyectarse hasta el infinito los niveles de esclavización humana (es que la flecha viene de donde viene, y con la dirección bien marcada).
Y para que no pueda fallar el invento de ninguna de las maneras, ahí está el Estado del Bienestar, que obviamente se sustenta en la moderna esclavitud practicada por el Estado, que consiste en aumentar incesantemente las necesidades de la población y su satisfacción mediante los “servicios”, para así justificar la incesante escalada de la presión fiscal (de enorme ferocidad cuando el pagano se resiste), con la que se impone una insaciable presión laboral: que sólo es sostenible a costa de una presión para el consumo igual de asfixiante. Son las modernas cuotas de esclavitud, con metodología ultramoderna, tanto estatal como empresarial.
Comprensivos y evolucionados como somos, y contando con recursos conductistas de una enorme eficacia, hemos aparcado ya la violencia física como método totalmente obsoleto para gestionar la dominación de los seres humanos. Hemos liberado a nuestros congéneres de la violencia física porque nos han relevado en ella las especies asociadas con las que se complementa y se perfecciona el singular ecosistema humano. El sector más castigado de nuestro ecosistema son los animales de cuyos productos (carne, leche y huevos) nos alimentamos. Y dentro del sector, las hembras son las más violentamente castigadas por el sistema productivo y reproductivo: para ellas, pero de forma mucho más cruel que en la naturaleza, reproducción es producción. Lo que en la naturaleza es gozo de vivir, en el ecosistema humano es interminable tortura. Nunca los esclavos ni las esclavas de nuestra propia especie han sido torturados y torturadas tan salvajemente.
Nos encanta que nos mantengan
Pero antes que se me pase, quiero insistir en el doble sentido del manu tenere: el de tener cogido de la mano como muestra de posesión (o de infantilismo del manu-tenido, si nos parece más ilustrador) y el correlativo inevitable de manutención. Y justo en el primer sentido, en el de poder, dominio, señorío, tenemos aún vigente un ritual, el de “petición de mano”, que es una honda e inequívoca huella del pasado, que nos da una imagen absolutamente certera de cuál es nuestro lugar de procedencia en cuanto a la “posesión” del hombre por el hombre: en este caso, de la mujer por el hombre (no existe la petición de mano a la inversa).
Es la forma más suave y civilizada del traspaso del dominio (de la manus) sobre la mujer, del padre al pretendiente que se ha propuesto tomarla en matrimonio. Más bastas fueron las fórmulas del rapto (del que nos queda como huella la introducción en la nueva casa de la mujer recién desposada, en brazos del marido que se ha hecho con ella); y la fórmula de la compra, que nos ha dejado la huella de la dote, las arras, las parafernalias, los peculios y demás capitulaciones matrimoniales: un auténtico contrato, y además de los muy complejos.
Apunto, para tratarlo en otro bloque, que en el bosque de la posesión y la propiedad crecieron otros árboles, otros términos relacionados con el “haber” (su frecuentativo, habitar) y los haberes, y con el mismo término “propiedad”. En cualquier caso, y para terminar, es oportuno observar que el concepto cristiano de salvación del hombre caído, se remite de nuevo al mancipio aludiendo a su valor de mercancía: redimir no es otra cosa que re-d-émere: recomprar, en cierto modo, revertir una compra anterior, rescatar recomprando. Así de profundo es el sentido del hombre-propiedad. Es lo que justifica el término de Redención. Vendrá luego la teología a alegorizar y metaforizar. Como si la realidad y las palabras que la denominan, no fuesen suficientemente explícitas.
Espero que haya quedado claro, de todos modos, que el entramado de palabras con que se ha tejido nuestra esclavitud, es realmente espeso. Y que es bastante absurdo que nos empeñemos en que la esclavitud fue en la historia humana algo anecdótico, tanto que se suele pasar por alto en las historias. No es anécdota sino categoría, pieza fundamental. Hasta tal punto lo es, que no ha habido manera de escapar de ella por los esfuerzos que se han hecho por camuflarla.
Spéculum
Creo que el ejemplo más espectacular de nuestra inclinación a convertir el estatus de «libre asociado» (propio de todos los animales libres) en estatus de dominado, lo tenemos en el feudalismo. La definición del «foedus» es simple: tú asumes mi defensa, y yo asumo que he de producir los recursos que tú necesites porque es justamente tu oficio de defensor mío, el que no te permite dedicarte a atender a tus necesidades «económicas». Y en teoría parece que este pacto no tiene por qué degenerar en abusos y finalmente en dominación.
En la naturaleza se dan con enorme abundancia las condiciones para que la DEFENSA se convierta en POSESIÓN, como ha ocurrido en la especie humana. Y creo que no es ocioso preguntarse por qué siendo esto así, sólo a la especie humana se le ha ocurrido transmutar la defensa/liderazgo en posesión. ¿Porque la naturaleza es imbécil a carta cabal, y el hombre es la única especie «sapiens sapiens”?
Si atendemos al análisis de la realidad, y no a teorías explicativas de esa realidad, veremos que la revolución francesa no sirvió para acabar con el sistema de dominación, sino para cambiarlo de mano y sustituir las ficciones y engaños feudales por ficciones y engaños democráticos. Repito: sustituir la ficción de «libertad» feudal por la ficción de «libertad» democrática. Encaminadas ambas ficciones a mantener el sistema de dominación (su herramienta más perfeccionada, el fisco), que no deja de ser un sistema de «posesión» y consiguiente explotación de seres humanos por otros seres humanos. Un intrincadísimo sistema de dependencia: la máxima perfección jamás alcanzada del sistema de mancipio.
Démosle todas las vueltas que queramos, que al final el único al que se le reconoce derecho y legitimidad para poseer y explotar rebaños humanos, es el Estado: y ésa es su especialidad. Lo único que ha cambiado con la revolución francesa, es que en vez de estar ese negocio al alcance de cualquiera, la propiedad-posesión-explotación fiscal ha pasado a ser monopolio del Estado (obsérvese que para afianzar su sustentabilidad, se ha creado un extenso reparto de la tarta en el interior del Estado mediante la subdivisión en administraciones infinitas y estadillos o feudos, equivalentes al tropel de señores feudales estratificados en clases y niveles, propios del antiguo régimen). ¡Ah!, y con la memez ésa de la “soberanía del pueblo”. Oiga, que soberano es el que está “sobre”; el auténtico soberano es Hacienda y el que se alza con ella. ¿Sobre quién está el pueblo?
Pero ocurrió. El Hombre ha sido el único animal capaz de transmutar una relación de liderazgo/protección, en otra de POSESIÓN. Ningún animal «se adueña» de sus hembras ni de sus crías. Eso, sólo el hombre ha sido capaz de hacerlo. Por más que estudiemos y observemos las especies más afines a la nuestra, en ninguna veremos que la relación de liderazgo, protección y fecundación se convierta en relación de dominación o posesión. Absolutamente en ninguna: ni dominación/posesión de las hembras, ni de las crías, ni de los machos «sobrantes». Y eso ni siquiera a pesar del canibalismo incluso de crías, que se produce en bastantes especies en situaciones muy críticas, excepción hecha del infanticidio habitual de los leones. Ni con ésas.
Pero observemos algo absolutamente trascendental y relevante: el paso de la caza a la ganadería y de la recolección a la agricultura, es muchísimo más complicado, difícil, laborioso y creativo que el paso del liderazgo natural (normalmente del macho alfa) a la dominación y posesión de las hembras y las crías. Y ese paso, obviamente, lo dio el hombre. Para eso no necesitó inventar nada: le bastó transgredir el orden natural en virtud del cual siempre es otra especie la que se alimenta de tus crías. Le bastó incurrir en el horrible e imperdonable pecado original, un error (amartía según los griegos) irreparable que afectaría a toda su descendencia. Totalmente obvio.
No existe en efecto, en toda la naturaleza, ninguna especie que utilice su facultad procreadora para alimentarse de sus propias crías. El hombre es el único animal que se alza en explotador de sus hembras y consumidor de sus crías. En régimen ganadero, por supuesto; perfectamente disimulado (pero no subsanado) gracias a la ampliación de la ganadería a otras especies, yendo a la superespecialización de cada una de ellas, de las que la más llamativa es la de la propia especie, gracias a su condición de instrumentum vocale. Estamos ante el gran invento humano que colocó al hombre por encima de toda la naturaleza; por encima, sobre todo, de los “dioses naturales” que ésta le había impuesto para que formase una pieza armoniosa de ese cosmos en el que estaba.
El “dogma económico” del crecimiento, una locura. Crecimiento en el que la principal riqueza es el propio hombre. Evidentísimo tanto para los únicos legítimos propietarios de seres humanos, que son los Estados, como para los empresarios (usufructuarios tanto más afortunados, cuanto mayor es el número de trabajadores). Crecer en producción (siempre en trabajadores) y crecer en contribuyentes, es el desiderátum de los que viven de esta rentabilísima ganadería. Obviamente, la más rentable. Gracias a que son no sólo Instrumenta vocalia, sino también instrumenta tecnológica, informática, etc., etc.
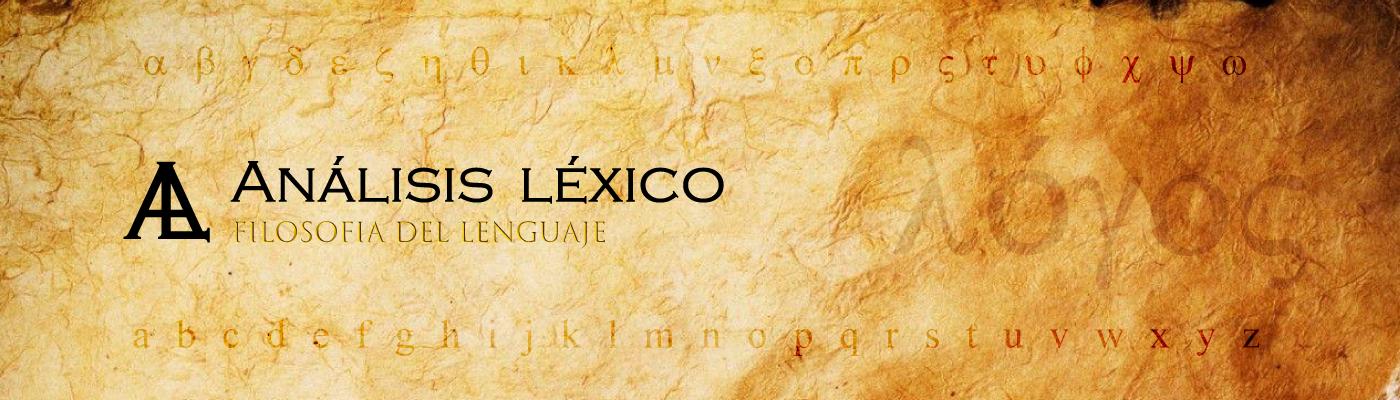
Pingback: LA LECCIÓN DEL GÉNESIS - Análisis Léxico